Imaginen un vuelo alrededor de la Tierra en 1642, un siglo y medio después del primer viaje de Colón a La Española y 65 años más tarde de que la primera seda china llegara a México desde Manila. ¿Qué verían los pasajeros? Un mundo unido por aros de plata española, por barcos que transportan bienes, servicios y gérmenes mortales y enlazan los principales puertos del planeta, sacudido por guerras y convulsiones financieras. Es como si alguien hubiera puesto el globo patas arriba. Ha nacido la globalización. Bienvenidos al Homogenoceno.
De la espectacular crónica de aquella transformación cataclísmica se ocupa la obra deslumbrante del periodista estadounidense Charles C. Mann (1955), autor del influyente 1491 y que publica ahora 1493. Cómo el descubrimiento de América transformó el resto del mundo (Capitán Swing).
Por cierto que Mann no se muestra sorprendido por la polémica que su obra ha suscitado en España desde la llegada del primer libro en 2022, más aun en un contexto marcado por la creciente polarización política. "Me siento bastante seguro de los hechos que narro. Pero luego está la otra parte, relacionada con la ética, la filosofía y el juicio. Cada persona debe decidir por sí misma". Y aunque rechaza juzgar desde el anacronismo, sí cree necesario entender el contexto moral de cada época. "Solemos decir que no podemos juzgar el pasado con los estándares del presente, lo cual es cierto, pero al hacer eso debemos entender cuáles eran los estándares de ese pasado".
En este sentido, la conquista no fue una empresa monolítica ni moralmente unánime. "Hernán Cortés, obviamente, tenía su propia manera de ver las cosas, pero esa visión no era universal en España", recuerda, y destaca a Bartolomé de Las Casas y la Escuela de Salamanca: "Desde muy temprano condenaron la violencia contra los pueblos indígenas. Las Casas sostenía que Cortés estaba totalmente equivocado e incluso el propio Rey prestaba atención a sus argumentos".
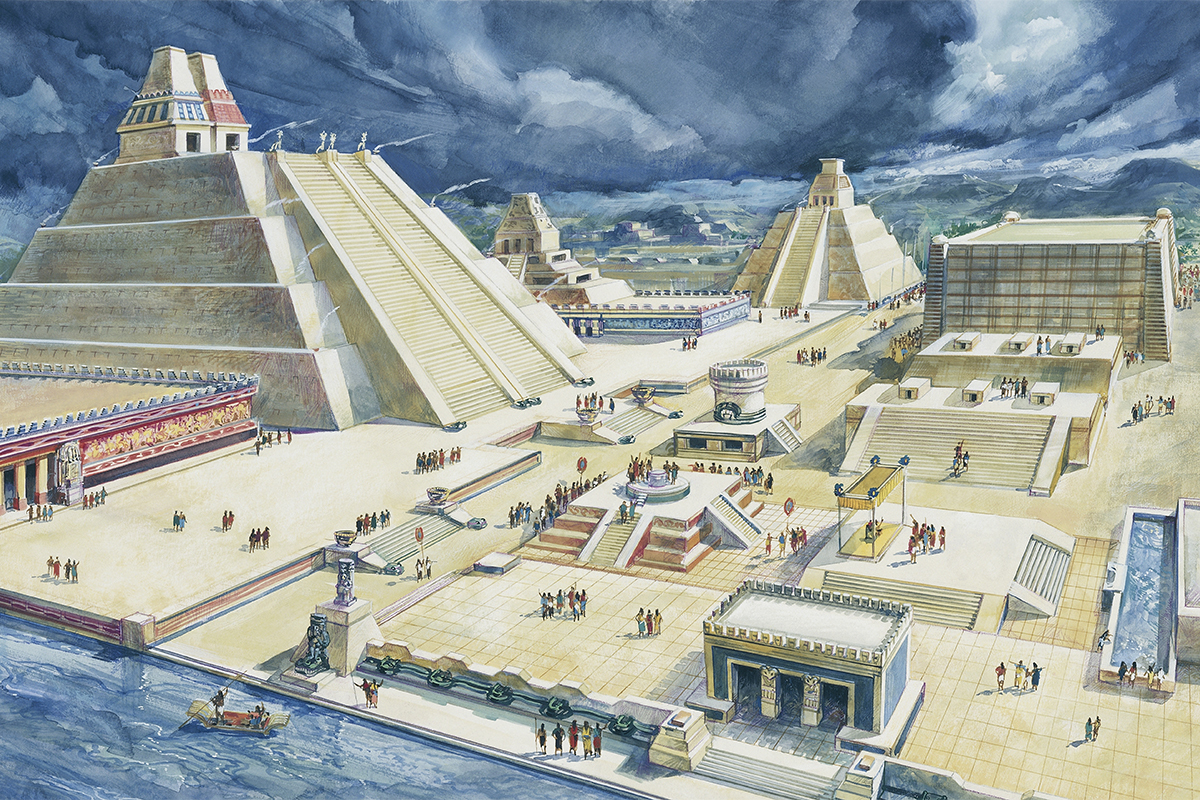
"Los indígenas vivían mejor que los europeos"
Por eso, cuando se debate si es justo juzgar la conquista, Mann sugiere ir más allá del estereotipo: "¿A qué pasado nos referimos exactamente? ¿Al pasado de Cortés, o al de Francisco de Vitoria?".
Desde su perspectiva como observador externo, Mann confiesa una cierta perplejidad ante el tono dominante en el debate español. "Siempre me sorprende lo poco que se menciona la extraordinaria tradición española en defensa de los derechos humanos". Y aunque entiende que haya motivos para la autocrítica, considera que el relato no está completo sin reconocer ese otro legado: "Sin Bartolomé de Las Casas no existiría el movimiento moderno por los derechos humanos. Sin Francisco de Vitoria, no existiría uno de los primeros discursos antiimperialistas que aún hoy podrían leerse con admiración".
Mann evoca con entusiasmo la figura de Vitoria, cuya autoridad moral y académica era incuestionable en su tiempo. "Era tan admirado que sus propios alumnos lo esperaban en la puerta de la universidad, le preparaban una silla especial y lo llevaban en volandas hasta el interior. Lo adoraban". Aquellos alumnos constituían "la élite de la sociedad española". Que un pensador con tal influencia afirmara "con total claridad que la conquista no estaba justificada" le parece a Mann un dato clave para entender la complejidad moral del pasado.
Cuando se le pregunta qué hacer hoy con las estatuas de Cristóbal Colón -¿derribarlas, defenderlas, ignorarlas?-, Mann reflexiona sobre el papel simbólico que Colón desempeña hoy en su país, Estados Unidos. Allí, como recuerda, todavía se celebra el llamado Día de Colón. "¿Y por qué tenemos ese día? Bueno, porque en su momento se quiso elegir a un héroe italiano que representara a los italoamericanos. Pero, sinceramente, creo que Colón fue un pésimo italiano. Nunca escribió en italiano, jamás regresó a Italia, ocultó sus orígenes... En realidad, quería ser español".
Para Mann, ese tipo de contradicciones obligan a replantearse qué se está conmemorando exactamente. "Si lo que quieres es celebrar a los italianos, probablemente él no sea la persona adecuada. Pero si lo que quieres es hablar del descubrimiento del Nuevo Mundo, entonces obviamente es una figura importante". Y aquí introduce una distinción clave: no toda figura histórica es celebrada por su bondad, sino por su impacto. "Hay personas que es importante conocer, aunque no fueran buenas personas. Por ejemplo, Stalin: es fundamental que la gente sepa quién fue, ¿no?".
En ese sentido, Colón ocupa un lugar que, según Mann, no puede ni debe borrarse. "Fue una figura enormemente influyente. Y esas estatuas pueden servir como conmemoración pública de los acontecimientos que España puso en marcha y que dieron origen al mundo moderno". Lo importante, sugiere, no es tanto su existencia como el modo en que se las contextualiza. "La verdadera cuestión es qué se escribe en las placas que acompañan esas estatuas. Y eso... eso se lo dejo a ustedes".
Comparar la conquista española con la anglosajona, como han hecho generaciones de historiadores en España para subrayar un supuesto carácter más benigno de la primera —apelando al mestizaje latinoamericano— no convence al autor. "Es muy difícil comparar ambas cosas. Fueron procesos radicalmente distintos, con modelos de colonización que respondían a lógicas opuestas".
En 1493, Mann retoma la distinción, formulada en Por qué fracasan los países, de Acemoglu y Robinson, entre los modelos coloniales extractivos y los de asentamiento. "Básicamente, la conquista extractiva consiste en que llega muy poca gente, se limita a extraer las riquezas y no transforma tanto las estructuras sociales locales. Eso fue más característico de la colonización española. En cambio, el modelo anglosajón se basó en el asentamiento, en llegar con familias, ocupar el territorio y eliminar o desplazar a los pueblos originarios".
Mann no ve en ninguno de los dos modelos una victoria moral. "Se podría decir que España desembarcó, extrajo la riqueza económica del territorio, pero no acabó con la población indígena. En cambio, en el modelo anglosajón, llegaron, arrasaron con los pueblos originarios, pero a cambio crearon sociedades mucho más viables económicamente. Entonces, ¿cuál es peor? ¿Cuál es mejor? ¿Hay una opción buena? Yo diría que no".
Desde su perspectiva, ambos modelos legaron realidades complejas, difíciles de reducir a una lectura única. "Fue un cambio tan grande que es difícil de valorar", confiesa. Y lanza una reflexión que revela su mirada antidogmática: "A mí, por ejemplo, me resulta imposible ir a Brasil --un país que adoro-- y pensar: 'es malo que Brasil exista'. Es un país extraordinario. Y lo mismo siento cuando voy a Ecuador o a México. Son sociedades asombrosas. ¿Es malo que existan?"
Con el mismo tono ambivalente, extiende el dilema al caso norteamericano. "Sí, claro, los Estados Unidos fueron creados a través de la expropiación de tierras y desplazamiento de pueblos. Pero... ¿es malo que exista Nueva York? Fue terrible lo que ocurrió con los pueblos indígenas. De hecho, en el libro en el que estoy trabajando ahora, una especie de tercera parte de esta serie, sigo la historia de los lenape, que fueron expulsados de su territorio original y sufrieron abusos horrendos por parte del gobierno de Estados Unidos. Muchos de ellos acabaron en Oklahoma, después de haber sido desplazados una y otra vez".
¿Cómo evaluar, entonces, la existencia actual de Manhattan frente a siglos de violencia y desposesión? "¿Cómo se mide todo esto? ¿Cómo se pone en la balanza 250 años de trato atroz hacia los lenape frente a la existencia actual de Manhattan? No lo sé".
En cuanto a las razones profundas que explican la dominación occidental del mundo --tema recurrente de obras ambiciosas como Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond--, Mann ofrece una respuesta sorprendente: no fue la tecnología, sino la biología. Y lo hace a partir de una deuda explícita con el historiador Alfred Crosby. "Leí sus dos libros: El intercambio colombino e Imperialismo ecológico. Son fantásticos. Y cuando los leí, mi cabeza hizo boom".
Aquellos textos despertaron en él una intuición. "Me entró una enorme curiosidad y pensé: 'Esta es una gran historia'. Su encuentro personal con Crosby, que vivía cerca de él, acabó por decidir su rumbo. Mann le propuso a Crosby que escribiera un nuevo libro, actualizado con todo lo que se había investigado en los últimos treinta años. Y recibió una negativa. "Era un tipo muy inquieto. No quería volver a escribir sobre lo mismo. Me dijo: 'Charles, si tú quieres leerlo tanto... entonces escríbelo tú'. Me tomé esa broma como un permiso. Y aquí estamos".
Estudiar el pasado siempre es mucho más divertido jugando a la ucronía. Por ejemplo: ¿qué habría pasado si China, el imperio más poderoso de la época, no se hubiera replegado en el siglo XV? "Esta es una de esas preguntas que da gusto pensar, ¿verdad?", contesta Mann. "Pero no diría que China se encerró sobre sí misma. Es un poco como decir que Estados Unidos fue a la Luna... y luego no volvió. Simplemente, no había nada en la Luna que justificara el gasto".
En el caso de China, la situación era parecida. "En comparación con el resto del mundo, era increíblemente rica. Entonces, ¿por qué habrían de ir a otro sitio?". Aun así, la actividad internacional existía, aunque bajo una lógica distinta a la occidental: "Mantenían un comercio bastante activo que, oficialmente, hacían pasar por ofrendas o regalos al emperador. Era una especie de sistema muy particular... algo así como una versión antigua de Donald Trump: todo comercio es un regalo para Donald Trump y ocurre solo con su permiso", dice entre risas.
Para Mann, esa mezcla de riqueza extrema y estructura política rígida explica en parte el retroceso del imperio chino. "Hicieron algunas cosas realmente estúpidas, como suele pasar cuando hay reyes con poder absoluto y sin controles". Uno de esos errores fue basar toda la economía, y el aparato estatal, en torno a la plata, un recurso cuya producción no dominaban. "Eso los dejó muy expuestos a cualquier sacudida externa. Y esa sacudida llegó cuando los españoles hallaron enormes cantidades de plata en América, lo que acabó provocando la caída de la dinastía Ming... y arrastrando con ella al resto de China".
En cuanto a la célebre asimetría del intercambio colombino, Mann reconoce su crudeza. "Nos llevamos la plata, el tabaco, los tomates y las patatas y dejamos a cambio un montón de gérmenes mortales", resume con sorna. ¿Por qué no ocurrió al revés? ¿Por qué no fueron los soldados de Moctezuma los que conquistaron Madrid?
"Probablemente hayas leído Civilizaciones, esa novela tan divertida en la que el escritor francés Laurent Binet imagina que los vikingos introducen la viruela en América siglos antes de Colón, cambiando radicalmente la historia". Para Mann, esa premisa es una buena puerta de entrada a un debate histórico real. En realidad, investigaciones recientes han mostrado que la viruela no era tan letal antes como lo fue en el siglo XVI. Una nueva cepa, mucho más virulenta, apareció relativamente poco antes de la llegada de Colón". Así, si los vikingos hubieran traído la enfermedad en el año 1000, su impacto habría sido mucho menor.
De todos modos, no descarta que el resultado de la conquista pudiera haber sido otro si eliminamos los gérmenes del tablero. "Creo que perfectamente podría haber sido el Imperio inca o la Triple Alianza quien viajara a Francia y, si hubieran capturado al rey —igual que hizo Cortés con Moctezuma—, el resultado habría sido una parálisis social tanto del ejército como de las élites". Lo que impidió ese escenario fue el desequilibrio epidemiológico, cuyo origen se remonta a mucho antes de 1492. "Se puso en marcha miles de años antes, con la desaparición de los grandes animales en América, por razones que aún no comprendemos".
Entre todas las sorprendentes implicaciones del intercambio colombino que Charles C. Mann despliega en 1493, hay una que sacude especialmente por su crudeza: la relación entre enfermedades tropicales exportadas a América y la trata de esclavos africanos. ¿Fue la esclavitud, en última instancia, el producto de la malaria y la fiebre amarilla? "No tanto en Norteamérica", matiza, "pero en Sudamérica creo que es muy evidente".
Retrocede entonces para contextualizar. "El gran problema era el siguiente: si tú eras un español, o un portugués, o un holandés, o un inglés, y querías hacer fortuna en América, a menos que tuvieras la suerte de encontrar oro o plata, tenías que ganarte la vida produciendo algo. Ese algo debía ajustarse a una lógica económica muy clara: normalmente aprovechabas la abundancia de tierra para conseguir a gran escala productos cuya producción era complicada y cara en Europa. Y lo ideal era que fuera algo adictivo o fácil de transportar... o mejor aún, ambas cosas. El azúcar y el tabaco cumplían perfectamente con ese perfil".
El esquema se convertía entonces en una cuestión de escala y fuerza laboral. "Consigues mucha tierra, pero ahora necesitas mano de obra para trabajarla, en condiciones generalmente horribles. Y no vas a conseguir que los ingleses crucen el océano para hacerlo. Tampoco españoles ni portugueses. Así que tienes que hacer que lo hagan los pobladores locales. ¿Pero por qué querrían ellos?".
La solución, desde una lógica brutalmente utilitaria, era evidente. "La única manera de lograrlo es esclavizar a la gente. Y después, puedes inventarte justificaciones para decir que eso está bien. Eso fue lo que pasó en todo el continente". Sin embargo, pronto apareció un obstáculo inesperado: los pueblos indígenas morían a causa de las enfermedades.
Fue entonces cuando el sistema giró hacia África. "Empezaron a recurrir a africanos mucho más resistentes a aquellas plagas por llevar siglos conviviendo con ellas. Y cuando las enfermedades llegaron y diezmaron a las poblaciones indígenas, la trata esclavista se disparó". Así, lo que comenzó como un problema logístico en las plantaciones se convirtió en uno de los mayores horrores de la historia moderna, impulsado por un ecosistema económico y biológico perversamente complementario.
En los compases finales de la entrevista le planteamos a Mann si el año 2025, con el cerrojazo nacionalista y los aranceles del gobierno Trump, podría marcar el final de la globalización que comenzó con la llegada de Colón a América en 1492. "Sabe, no lo creo. Quiero decir, sí, hay una crisis, claramente. Pero... ¿usted ha tomado café esta mañana?". Le respondemos que tres tazas y se ríe. "¿Qué pasaría con la sociedad europea, o la sociedad estadounidense, si desapareciera el café? ¿Cuánto café se cultiva en España? Lo mismo que en Estados Unidos. ¡Nada!"
Para el autor de 1493, el grado de interdependencia global es hoy tan profundo que deshacerlo por completo resulta casi inconcebible. "Mire esto", dice, señalando su teléfono en la pantalla de Zoom. "¿Qué es esto? Es una fusión de múltiples lugares, hecho con piezas de todo el mundo: México, China, ensamblado allí, diseñado aquí. La idea de que todo eso se pueda deshacer, romper esa red global, me parece una fantasía. Trump está intentando cerrar la puerta del establo después de que el caballo ya se haya escapado".
1493: Una nueva historia del mundo después de Colón
Capitán Swing. 744 páginas. 30 euros. Puede comprarlo aquí


